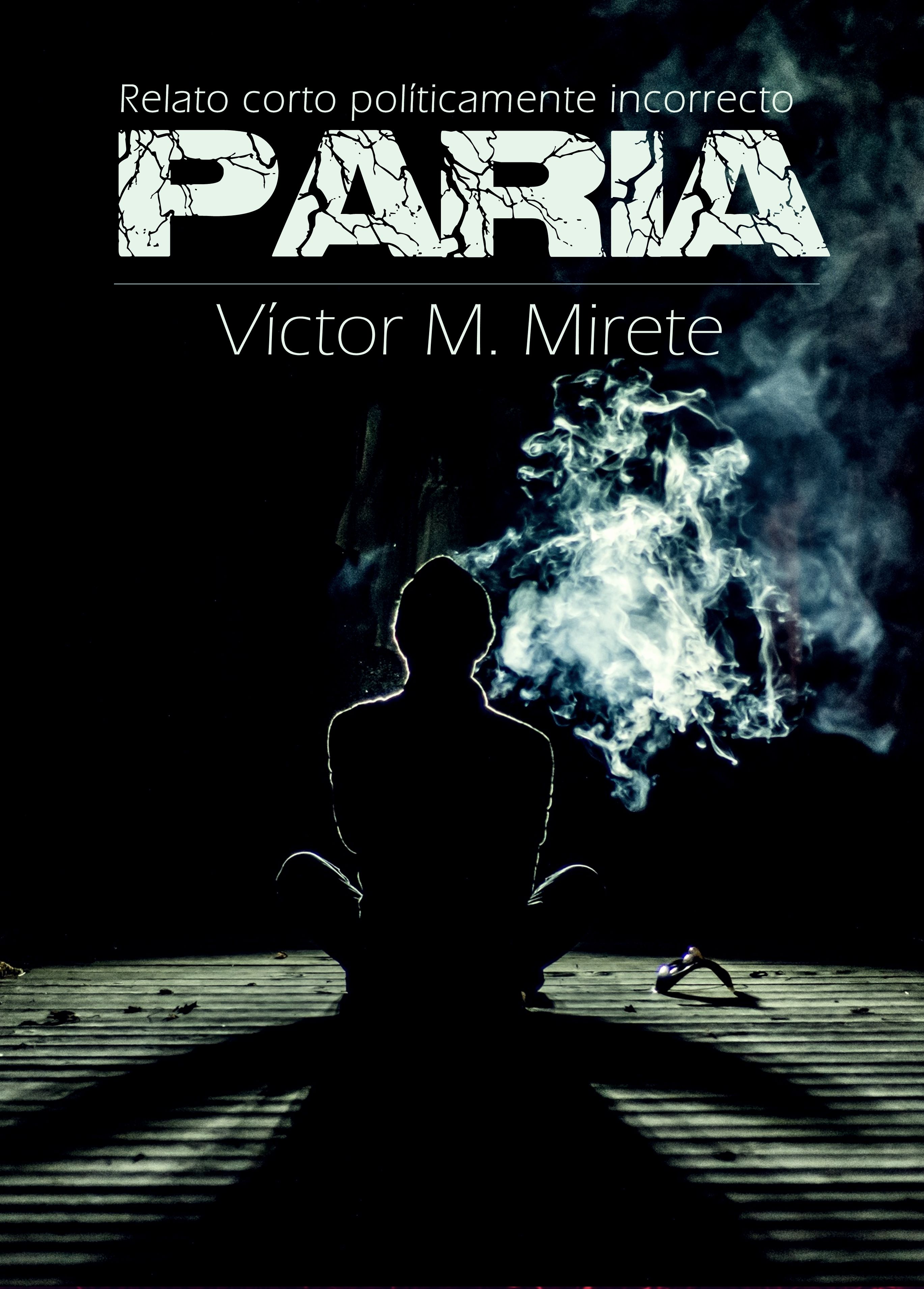Víctor Mirete
Paria
AUTOR:
Víctor Mirete
FECHA
22 diciembre 2019
CONTACTO
—¡Vete de aquí, asqueroso! ¡No me tiro a tu madre para no tener que chupar las mismas tetas que tú!
Aquel ingenioso insulto sobre los pechos de mi progenitora fueron las últimas palabras medianamente inteligibles que recuerdo antes de despertar en uno de los bancos de mármol del paseo del Puerto de Torrenueva, junto a la Playa del Sacerdote. El mismo banco donde mi cuerpo estaba siendo pateado por dos jovenzuelos imberbes, pelirrojos y con cara de haber roto todos los platos de la vajilla de sus padres.
Los dos cabroncetes habían sido mi despertador. Eran aproximadamente las once de la mañana de aquel sábado infernal de octubre. El puerto estaba a rebosar y la playa también. En Torrenueva no hay temporada alta ni baja, hay temporada overbooking siempre. Es una jodida ciudad masificada, mal diseñada y guarreada de todo desde que a la televisión autonómica se le ocurrió regalar apartamentos en todos sus programas.
¡Qué hijos de puta! A los malnacidos de los niños no se les ocurrió otra cosa que taparme la cabeza con hojas y a llenarme la espalda de arena. ¡Me cago en toda su puta raza! En mi mente se dibujaron terribles escenas violentas en las que los cogía por el cuello a ambos y los arrastraba por toda la arena de la playa hasta llegar a la orilla, en donde con una sutil sonrisa macabra como amortiguador, les sumergiría la cara entre algas y galipote, justo hasta que sus pequeñas piernecitas pataleasen como un cerdito a punto de ser degollado. En fin, no tengo un buen despertar. Y tampoco tenía el cuerpo como para zafarme con esa vehemencia de ellos. Tenía, como solía decir mi tía Felisa, “cuerpo escombro”. Vamos, una resaca descomunal de alcohol, drogas y esperpento. La ropa me olía a vómito y a otras sustancias irreconocibles a simple olfato. Mi cabeza daba vueltas a velocidades terminales y a los desgraciados de los pelirrojos ahora les había dado por tirarme globos de agua en toda la cara. ¡Me cago en su puta calavera!
—¡Niños, dejad al mendigo ese! ¿No veis que está durmiendo la mona? —el alarido lejano del padre les ahuyentó de entrar en guerra conmigo.
¡Qué bonito! Siempre es reconfortante ser espectador de una depurada educación paterno-filial. A buen seguro aquellos engendros del diablo acabarían teniendo importantes puestos de ejecutivos en alguna empresa corrupta, o mejor, regentando un prostíbulo en donde dar cobijo a parias treintañeros como yo. Porque todo hay que decirlo, yo no era mendigo. No necesitaba pedir para comer, ni para vestirme, ni para tener techo. Para eso ya estaba mi abuela Claudia. Si dormía en aquel banco era porque me apetecía y porque quizás y solo quizás, algunos viernes por la noche me despisto y no sé volver a casa de mi abuela.
En fin, al menos los chicos se marcharon y me dejaron respirar tranquilamente la brisa marina, aunque aquella mañana, la fragancia que entraba en mis fosas venía aromatizada con un horrendo hedor a meada sanguinolenta de tres pares de cojones. Pero bueno, era brisa y necesitaba despejarme cuanto antes. Ese medio día había quedado con Pedro para ir a conocer a nuestro nuevo jefe, un tipo Sudamericano llamado Héctor. Me dijo que teníamos que darle buena impresión, que esto ya no era como los pequeños trabajos que veníamos haciendo habitualmente en nuestro barrio. Esta vez iba a ser a gran escala y a buen seguro nos sacaría de la miseria en la que vivíamos. Pedro era otro paria como yo. Con más labia y más delgado, pero un paria al fin y al cabo.
En realidad, tanto él como yo éramos pasadores. No me refiero a centrocampistas en ningún equipo de fútbol de barrio, sino a profesionales del noble oficio de pasar droga. Un trabajo, por otra parte, muy mal pagado y muy sufrido. Pedro y yo vendíamos hachís y coca adulterada a los chicos y chicas del Barrio de la Estación, a un precio totalmente abusivo para unos adolescentes sin oficio ni beneficio, más que el de sus papis. Un montante del cual nos quedábamos una parte muy pequeña de regalías. Digamos que éramos el último transportista, el de cercanías. Y es que a nuestro barrio venían los hijos de los guiris ricachones de las urbanizaciones de las afueras de Torrenueva. Como si en la urbanización no se traficase con droga.
Era obvio que aquellos niñitos snobs aburguesados tenían que descender a las cloacas de la ciudad para comprar sus estupefacientes sin que sus padres se enterasen. Y mira tú por donde, el que iba a ser nuestro nuevo jefe era quien controlaba la distribución en las urbanizaciones y residenciales de los papis de esos chiquillos. ¿Quién sabe? Lo mismo hasta nos cundía el trabajo de chantaje y soborno con esos viciosos hijos de papá.
El caso es que tenía que levantarme cuanto antes de aquel banco porque habíamos quedado a la una del medio día, y ya eran casi las doce. Entre llegar a casa, ducharme, masturbarme, comer algo, sacar a “bestia” (mi caniche) e ir a casa de Pedro, ya se me iba a hacer tarde. Y justo cuando reuní las suficientes fuerzas como para hacer la intentona de levantarme, noté la presencia y textura de un gran pene negro en mis narices, dándome porrazos en la frente. ¡Lo que faltaba ya! —pensé—. No tenía suficiente con estar medio moribundo y haber recibido una paliza de dos maleantes juveniles, que encima me quería dar por culo uno de los negratas del top manta del paseo. ¡Hasta aquí hemos llegado, hombre, por favor! Eso no lo iba a consentir de ningún modo. En un acto de garra y bravura alcé la cabeza junto con la mano derecha y le increpé severamente: —¡Le vas a meter esa verga a tu padre por donde le quepa, negro maricón!
Cuál fue mi sorpresa, que al poder enfocar con relativa normalidad mi vista, advertí la figura de un agente de la Policía Nacional frente a mí. Aquel pene era su porra; la de azotar, me refiero. Junto a él había otro agente. Bueno, una “agenta”. Una chica policía, vamos. Los dos me miraban impasibles, con cara de no haber desayunado bien aquella mañana. La escena no auguraba buen final. Para colmo me di cuenta que del brazo que aún tenía levantado y con el que les había amenazado, colgada, cual péndulo dando la hora, una jeringuilla de heroína, sin heroína. La cosa se estaba poniendo fea por segundos, y lo peor de todo es que no decían ni mu. ¡Joder, que silencio más violento! No me gustan esos silencios. Me generan ansiedad.
No supe qué hacer. Durante posiblemente menos tiempo del que mi cabeza intuyó, barajé varias opciones: ¿me levanto y les digo que esto no es lo que parece, o les digo que no se cómo he llegado hasta allí? ¿Me la quito y la lanzo al mar y hago como que nadie ha visto nada? ¿Me vuelvo a hacer el dormido? Ninguna de las opciones pintaba seria, la verdad. De modo que opté por poner caras.
Transcurrido un tiempo prudencial como para poner tres veces cara de imbécil, alguna que otra de retrasado y varias de estreñido; la chica policía sacó algo de su bolsillo y me lo enseñó. No hacía falta que me enseñara la placa. Ya era todo un hombre del siglo XXI y he asumido perfectamente que las mujeres también pueden ser policías. Algunas de ellas incluso están buenas y todo. Por lo menos con uniforme. Desnudas habría que verlo. Pero no fue eso lo que extrajo de su bolsillo, sino mi cartera. ¿Por qué leches tenía esa señorita mi cartera? ¿Me la habrían robado los chiquillos y venían a salvarme la mañana ellos?
—¿Eres Marcos Blanco Oliva?
¿Sí, no? ¿Cuál era la mejor respuesta?
—Puede. Depende de para qué —dije, adoptando un absurdo tono retador.
Esa no era la mejor respuesta, obviamente. A ver para qué me hacía el chulito con dos policías a las doce de la mañana sin saber qué cojones había pasado las últimas veinte horas de mi vida.
—¡Caballero, levántese del banco! —espetó con imperativo y protocolario enojo el agente de la porra. La introdujo en el cuelga porras de su cinturón y extrajo una bolsa de plástico reforzado de un maletín que llevaba en la otra mano—. Quítese la jeringuilla e introdúzcala en esta bolsa junto con todo el material narcótico que tenga. Tiene que acompañarnos a comisaría de inmediato.
—¿Qué he hecho? —proferí con fingido asombro. Vaya pregunta más absurda. En los últimos ocho años no había un solo día en mi vida en el que no hubiese hecho algo susceptible de que me llevase una temporada al calabozo. Pero bueno, tenía que hacerme el sorprendido, va en el cargo de ser un delincuente de poca monta. Aunque lo cierto es que algo de verdad llevaba implícita ese asombro. Realmente me costaba descifrar lo que había pasado realmente la noche anterior.
—Por lo pronto haber estado en aquel bar de allí la pasada noche. Lo demás se lo explicaremos en comisaría. Levántese, no lo repetiré de nuevo.
El policía señaló al pub irlandés que hacía esquina en una de las calles que desembocaban en el paseo. Traté de hacer zoom en el mismo, tratando de enfocar por encima de mi resaca, y a la vez hacer un ejercicio de memoria. ¿Estuve allí anoche? ¿Qué pasó allí anoche? ¿Perdí mi cartera allí anoche? Demasiadas preguntas me hacía para la velocidad de reacción a la que aún funcionaba mi cerebro. Bastante tenía con mantener el equilibrio de pie, delante de los agentes sin mirarle las tetas a la “agente” (que desde esa perspectiva eran bastante más sugerentes), como para encima devanarme la sesera tratando de recordar algo que ellos ya me iban a ir denunciando.
—Disculpen agentes, pero resulta que tengo una cita esta mañana con…
Me salen comentarios absurdos bajo tensión, he de reconocerlo.
—Su cita se ha cancelado. Acompáñenos al coche. Si coopera evitaremos espectáculos innecesarios.
Me agarraron con sutil brusquedad de un brazo cada uno, ambos con los guantes puestos, y me condujeron al coche patrulla. Tras cachearme a fondo, me subieron en él, como si fuese el jodido Al Capone tras ser capturado por los Intocables, y nos fuimos en dirección a la comisaría de Policía de Torrenueva.
En el trayecto hacia el coche habíamos bordeado el Pub irlandés. Dentro vi algún policía más, y las puertas estaban precintadas con cinta policial. No vi nada más. Después me limité a recibir el aire viciado y humeante de Torrenueva en toda la cara, intentando asomar la cabeza por el pequeño hueco abierto de la ventanilla del coche de policía, cual perro sacando el hocico. Es curioso lo poco que hablan dos policías dentro de un coche patrulla cuando trasportan acompañantes. Monosílabos y algún gesto con la cara es lo único que hicieron en todo el viaje. No es que yo tuviese ganas de cháchara, pero ya que iba a perder la mejor oportunidad laboral de mi vida, hubiese estado bien ir sabiendo los motivos. Alguna explicación previa no vendría mal.
Entramos por el parking privado de la comisaría. Me sacaron del vehículo sujetándome la cabeza para no golpearme con el marco y me escoltaron sin dilación por los pasillos de la comisaría hasta llegar a una sala confinada, oscura y con un espejo grandísimo empotrado en una de las pareces. Nada más entrar encendieron un foco suspendido del techo y vi tras de mi un panel igual de grande o más que el espejo, con unas líneas de medida. No cabía duda, estábamos en la sala donde se hacen las ruedas de reconocimiento. Los dos agentes también se quedaron allí dentro conmigo. Uno en cada esquina de la estancia. Me dijeron que me quedase quieto, mirando al espejo y con la espalda pegada en el panel de medida. A los pocos minutos, me sacaron de la sala y me llevaron a otra con una mesa, dos sillas, una cámara de video sobre un trípode y otro espejo tan grande como el anterior. Era la sala contigua, estaba seguro, porque desde ese cristal se veía el panel de medidas en el que había estado antes. Era uno de esos espejos falsos que te ven desde un sitio, pero al contrario, no ves lo del otro lado. Por un momento me sentí como en una película barata de Netflix. Molaba, pero hubiese molado más no estar esposado. Los grilletes empezaban a lesionarme las muñecas. Los dos agentes, que seguían conmigo, me sentaron en una de las sillas y me dijeron que dejase las manos esposadas sobre la mesa. No sé qué miedo podían tener, tampoco es que yo fuese Jackie Chan.
Había un vaso de agua de plástico y unos papeles. Y de nuevo ese angustioso e irritante silencio, acompañado de amenazantes miradas furtivas de los agentes. Al poco entró un tercer tipo. Parecía un banquero, por el estilo ejecutivo de su vestimenta, pero con cara y barba de hipster. Una mezcla muy progre. Portaba una carpeta encima. Tras escudriñar la sala y a mi, indicó al agente masculino que pusiese a grabar la cámara. Se sentó en la silla que había frente a mí y me miró con suspicacia, arrugando el morro y rascándose la desarrapada barba. Abrió la carpeta y apoyó el codo del brazo que la sujetaba en la mesa. La otra mano fue a parar a su muslo.
—Marcos, ¿Verdad? —preguntó con desaire.
Otra vez el puto nombre. ¡Que sí coño, que soy Marcos! Tenéis mi puto DNI y mi cartera, me dieron ganas de decirle. Además, ninguno se me ha presentado formalmente y yo tengo que ir dando explicaciones de mi nombre a todo el que pasa. La mala educación está extendiéndose demasiado en el ámbito policial.
—Sí —ahí me quedé. Tampoco quería liarla nada más empezar el interrogatorio, porque era eso, seguro. He visto series y sé de qué palo van.
—¡Ya! —profirió con más desaire aún—. Traficante menor, delitos de hurto menor, vandalismo callejero y exhibicionismo en locales de pública concurrencia. Veo que siempre andas entretenido.
Me limité a enarcar la mirada y a hacerme el loco. Pasaba de que ese tío me vacilase con mi currículo delictivo.
—¿Se puede saber qué hacía la pasada noche un delincuente de poca monta como tú en el Pub irlandés con toda esa caterva de mafiosos?
¿Qué, cómo, cuándo, quiénes? ¿Se puede saber qué leches pasó en el condenado pub irlandés anoche? Mira que soy paciente, si algo he tenido en mi vida es tiempo para todo. La pena es que no he hecho casi nada, pero estos tíos me estaban sacando de mis casillas. El rollo este de intriga y suspense de la policía me va muy poco.
—Me parece que se equivocan de hombre. No recuerdo nada de unos mafiosos… es más, no recuerdo nada de nada, para ser sincero.
El tipo, que debía ser inspector de policía, resopló exasperado. Algunos polis tienen la mecha muy corta y se desesperan muy rápido. Sobreactúan. Acto seguido sacó una hoja de la carpeta y la colocó sobre la mesa, delante de mis narices. Un folio con la foto de ocho personas. Siete hombres y una mujer.
—¿Reconoces los rostros de alguna de estas personas? Míralos bien, no me hagas perder el tiempo. Puedes coger el folio.
—Hombre, así, a bote pronto… No sé… Podría ser cualquiera… —proferí, con algo de timbreo en la voz, como si supiera quien eran; cosa que no era así, pero ya me estaban poniendo nervioso.
—Mira bien —insistió, acercándome unos centímetros el folio a la vez que me asestaba una amenazante mirada.
En ese preciso momento, sin saber cómo ni porqué, me vino un flash a la mente. Una de esas movidas raras que pasan en tu cabeza y con la que crees ver tu vida pasar a través de una burbuja, como si estuvieses levitando sobre la realidad y tú fueses un espectador de la misma. Bueno, son rollos que nos pasan a los drogatas. El caso es que recordé algo. Algo sobre el pub, sobre unos tipos extraños y sobre cómo me echaron del mismo.
—Anoche murieron todos en el pub. Todos los que entraron en ese local murieron. Menos tú y otro de ellos —dijo el poli, con rotundidad.
—¿Otro tipo? ¿Es uno de estos siete?
—Las preguntas las hago yo. Limítate a responder.
—¿Qué quieres saber, entonces? —ya me había tocado los huevos el chulo putas este.
—Vamos a ver si yo me explico y tú me entiendes. Olvídate de lo imbécil que eres por un momento —¿Habían encendido o apagado la cámara? Porque la conversación estaba yendo por un camino sinuoso—. Haz como si no fueses drogado hasta las cejas y me dices si tienes relación con alguno de esos tipos del folio. Es más fácil que me lo digas tú por la vía rápida a que te lo saque a hostias, ¿verdad?
¡Quieto león! —pensé—, aunque me hubiese gustado decírselo. Lo que realmente dije, con cierta ira contenida en los ojos, fue.
—Supongo.
—Pues arreando. ¿Quiénes son? Y procura responder algo, o cambiaré mi registro de poli bueno por el de poli malo.
Mira tú el menda lo graciosillo que era. ¿Te has tragado un payaso o qué? —pensé—, pero también me hubiese gustado decírselo. La de cosas que nos callamos por respeto. A los dientes, claro, que están muy caros.
Lo cierto y verdad es que solo conocía a dos de los personajes que había en esa lista: A Pedro y al que iba a ser mi nuevo jefe, El señor Héctor. ¿Sabéis eso que pasa cuando te das cuenta de que eres un total pardillo? Esto es igual para los drogadictos como para los que no son drogadictos, conste. La única diferencia es que en el caso de los drogadictos, tardas un poco más en percatarte de que lo eres, y entre medias haces ciertas cosas surrealistas y fuera de contexto.
Pues yo me di cuenta en ese preciso instante de la estrafalaria historia que rodeaba todo ese misterio del Pub irlandés. El problema era que ahora no sabía cómo explicarle al true detective este lo que había pasado en el Pub la pasada madrugada. ¡Joder, no sabía ni por donde empezar para que no pareciese una soberana paranoia rocambolesca y surrealista! Que lo era. ¿Y en qué situación me colocaba a mí aquello? ¿Y si salía por peteneras y le contaba una milonga a ver si se la tragaban?
Bueno, mirad, esto es lo que realmente pasó y así, más o menos es como empecé a contárselo al inspector, después claro de tomar un trago de agua y adoptar una simpática y tensa sonrisa en mi rostro, como amortiguador del ostión que probablemente nos íbamos a llevar todos.
[…A eso de las una de la madrugada, con un colocón bastante considerable a mis espaldas, fui al Pub. No sabía que allí iba a estar Pedro con Héctor y sus hombres. Llevábamos tiempo queriendo trabajar para Héctor. Todos decían que estar en su equipo significaba tener la vida solucionada. Protección, bienestar económico, impunidad, influencias… Todas esas cosas que se necesitan para prosperar en el negocio de la droga. Incluso se rumoreaba que tenía comprada a la policía y los políticos de muchos municipios vecinos. No en vano, son sus mejores clientes, los que le invitan a las fiestas en yates y le envían el cuatro jotas por navidad. Héctor es dueño y señor de todo el narcotráfico que entra y sale en la provincia. Toda la droga que se suministra a los camellos de barrio y a los pasadores como yo, se introducía a través de este bajito, moreno y rechoncho sudamericano. Es algo así como el Pablo Escobar del Levante español. Pero qué os voy yo a contar a vosotros… El caso es que es un capo con el que todos queremos trabajar directamente. Sus hombres buscaban un nuevo operario de confianza que actuara de soplón en la aduana de Torrenueva y que trabajase codo a codo con ellos. Para eso necesitaba que la cara de esa persona no estuviese muy relacionada con el mundillo, pero que supiese cómo funcionaba el negocio de base. Con esos requisitos, las oposiciones para el puesto estaban muy solicitadas. El problema es que yo era además de pasador, yonqui. Muy yonqui. El último año se me fue la mano. Pedro sabía que es sería motivo de rechazo directo por parte de Héctor. Los yonquis no son fiables ni efectivos, y mucho menos en el negocio de la droga a gran escala. Para el barrio somos perfectos; unos parias y desechos a quien ningún camello le confiaría un gramo de coca para venta, y eso nos hace muy suculentos para pasar desapercibidos entre la policía y los secretas.
Aún así, yo tenía la seria convicción de cambiar y volverme un narcotraficante de provecho. Quería reconducir mi vida y trabajar para alguien como Héctor. Salir de la mierda en la que estaba metido y buscarme un porvenir decente en otro entorno más saludable. Dicho así parece una incongruencia. Lo es, pero en todas las facetas de la vida hay clases y clases; y la mía estaba cada vez más cerca de morir de sobredosis en un banco de mármol, que de poder llevar camisas de 500 euros y participar en fiestas de postín en alta mar.
Pero para colmo de mi desdicha, mi fiel amigo, Pedro, se aseguró de que el puesto no fuese mío. Su primer trabajo fue dejarme en bragas ante ellos. El muy cabronazo me la había metido doblada. Me dijo que la cita con él iba a ser el sábado a la una del medio día, como así creí nada más levantarme de aquel banco de mármol en el paseo del puerto esta mañana.
Y os preguntaréis… ¿Cómo acabé allí y qué relación tiene con que todos apareciesen muertos al día siguiente? Muy fácil. Pedro me pasó un gramo de heroína la mañana del viernes y no sé cómo me convenció para que lo probase. Se inventó la absurda teoría de que era una nueva mezcla que estaba entrando desde el sur, y que debíamos estar al corriente de los efectos que producía. Pero más absurdo fue que yo me hubiese tragado esa patochada. Algo que solo pudo ocurrir estando borracho y fumado, como así fue.
Después del primer rush, me quedé frito, como de costumbre cada vez que me metía un pico. Bueno, en realidad fue después de vomitar. Cada vez que consumía heroína, me entraban tales náuseas que estallaban en un vil vómito sanguinolento que no os recomiendo tener a menos de cinco metros; pero yo ya estoy acostumbrado, es algo típico en mi vida el dormir rodeado de mis propios vómitos. Pero no mucho, unas tres o cuatro horas. Hasta que las piernas vuelven a responderme. Pues bien, para cuando eso pasó ayer, ya eran las doce en punto de la noche. Pedro me llamó para que fuese a ayudarle a preparar el pub para la reunión del día siguiente con Héctor y su gente.
—¿Te queda aún el caballo que te dí? —me preguntó.
—Un pico.
—Tráetelo, hay alguien aquí que quiere probarlo.
—¿Está limpio el local?
—Sí, son los de siempre. No hay problema. Está cerrado para nosotros.
—Vale. Voy en media hora. Tengo que rascarle los huevos a bestia —mi perro.
—Venga, no tardes.
El desgraciado y mamón de Pedro sonó tan natural que no me imaginé en ningún momento la que me había montado. El tío sabía mentir, eso es un requisito necesario en nuestro oficio, pero además tenía una bis actoral nada desdeñable. Una mezcla entre Christian Bale y Torrente. Algo muy curioso, pero así es… En fin, a lo que iba. Con la droga a cuestas y una cara de yonqui que asustaba, me planté allí. Pasó algo más de media hora desde que me llamó hasta que llegué, tengo que reconocerlo. Me dirigí a la puerta trasera, la que da acceso directo al almacén. La principal estaba cerrada al público. Ni siquiera me asomé por las ventanas para ver si veía algo. Debí hacerlo, pero tendríais que estar en mi situación, colocadísimo, para comprender que la percepción de la realidad es bien distinta a la vuestra. Es más, nuestra realidad es como una jodida playa caribeña sin arena, sin agua y sin palmeras. Vamos una cosa placentera, pero no. Me abrió un tipo al que no conocía. No era nadie de los habituales del pub. Ahí, ya empezaron los malos rollos.
—¿Quién eres? —preguntó con una que parecía estar forjada en la alcoba principal del infierno.
—Marcos, tío. Vengo a ver a Pedro. He quedado con él aquí.
—¿Tío? ¿Quién es tío? —frunció el ceño. Su cabeza era grande, redonda, rapada a lo militar. Su cuerpo era aún más grande. Casi como tres de los míos. El mastodonte mantenía la posta ocupando casi la totalidad del marco de la puerta, cruzado de brazos y con la mirada al horizonte, rebasando por encima mi cabeza.
—Tú, tío. Me refería a colega… tío ¿entiendes?
—No tengo intención alguna de entender la jerga de los drogadictos —respondió, con total desprecio. No me gustaba la violencia gratuita. No era de esos tipos de bajos fondos que viven su vida buscando broncas por puro placer. Tampoco tenía un físico agradecido para ello y posiblemente no supiese dar dos puñetazos seguidos sin que uno de ellos acabase en mis narices. Pero mi falta de defensa personal y presencia física la suplía otro aspecto. Era un rastrero. Un tipo sin moral, sin escrúpulos y sin filtros. Resumiendo, tengo poco conocimiento y criterio a la hora de improvisar.
—Traigo lo que necesita la gente de ahí dentro —expresé, con un impostado talante mafioso.
Aún no sabía quién había dentro, salvo Pedro, pero lo mismo colaba.
—¿Qué puedes traer tú que le interese a la gente de dentro?
—Vamos, amigo, no creo que sea necesario dar explicaciones. ¿Puedes decirle a Pedro que salga? —seguí fingiendo, aunque no me dio tiempo a hacerme más el valiente.
Detrás de la descomunal figura del primo del Dwayne Johnson de Torrenueva apareció un hombre con la mitad de estatura, con el cabello negro, frondoso, arremolinado y los ojos pequeños. Sostenía un puro lo suficientemente grande como para colgar diez kilos de collares de oro en él. Exactamente los mismos aproximadamente que llevaba en su muñeca izquierda, en forma de peluco .
—Descansa Robson —espetó, dirigiéndose al mastodonte, a la vez que le tocaba sutilmente el brazo con dos dedos. Se colocó delante de él y me miró tanto con descaro y tranquilidad. Ahora ya sabía quién había allí dentro. El caballero no era otro que el señor Héctor. Me quedé literalmente tieso, acordándome por supuesto del hijo de puta de Pedro.
—¡Jefe! —asintió este.
—Muchacho, acaban de informarme ahí dentro del propósito de tu visita. Y la verdad, no creo que su situación actual sea propicia como para compartir con nosotros la velada ¿no cree?
—Eeeee…
—Tranquilícese, no se aturulle respondiendo. Necesitamos a gente como usted en los barrios. Sois un eslabón importante en la cadena de nuestro negocio —explicó Héctor, señalando con la mano la parte interior del local. Sus palabras sonaban a una vacilona ironía mezclada con una ronroneante altivez no apta para yonquis treintañeros. A decir verdad, ya estaba más cerca de los cuarenta que de los treinta, pero mi cara y mi cada vez más lamentable físico apuntaba a los cincuenta en breve—. Vamos a ver, ¿qué le parece si hacemos un trato? Como yo se quien es usted, y como usted sabe quién soy yo, que le parece si le dejo con vida, si no lo mata antes la heroína, y a cambio usted mata a todos los que hay dentro? Ni que decir tiene, que tendrá suministro gratis de heroína durante todo lo que queda de año.
—¿Qué? —he visto cosas chungas y he presenciado situaciones extravagantes, pero que alguien te diga de buenas a primeras que maes a no sé cuantos tíos como el que dice que le prestes el mechero, pues cuanto menos inquieta.
—Es muy sencillo. Escucha. Mi colega el grandullón —en ese momento, Robson se acercó a mí, entornando la mirada de forma amenazante—, y yo no estamos aquí para nada de lo que tu amigo Pedro te ha contado. Es más, tu amigo Pedro te ha engañado haciéndote creer que esto era una especie de casting y que iba a ser mañana. Se ha encargado de ponernos al día de tu estado habitual y de que hoy llegases en ese mismo estado. Te seré sincero, no quiero yonquis trabajando cerca de mí, pero sois muy válidos para otras cosas. Entre otras, matar a la gente de aquí dentro. Si los mato yo, será bastante evidente y estando yo en la cárcel, la gente como tú se queda sin trabajo. En caso contrario, estando tú en la cárcel, la gente como yo, podría sacarte de allí con bastante facilidad.
—¿Quiénes son?
—Naaaa… Viejos amigos. Pero necesito matarlos, tú por eso no te preocupes.
—¿Y por qué quiere matarlos?
—Caballero ¿Cuánto tiempo lleva pasando droga?
—Más de diez años.
—Pues ya sabrá que la traición es algo que se paga con la vida, al menos en mi santa casa, y… en este caso, usted también ha sido traicionado por su amigo, si me permite recordarle, con lo que… Bueno, matamos varios pájaros de un tiro. Los amigos son como las novias. Mejor tenerlos en el infierno que en la tierra.
No sé muy bien por qué, pero aquella conversación me estaba poniendo cachondo. Era como formar parte de algo de la hostia. Para un mierda seca como yo, estar hablando de tú a tú con Héctor era simplemente celestial. Lo que pareció ser una encerrona para mí por parte de Pedro, se había convertido en todo lo contrario. Era cuanto menos excitante. Por un momento me sentí influyente, importante… Alguien con quien Héctor contaba. Alguien que podía ganarse su confianza poco a poco. No pensé en la parte negativa de cargarme a siete personas, así que acepté. Con mis cojones en la mano, se los puse en sus narices y le dije:
—¡Cuenta conmigo! —Héctor me miró y apretó los labios con satisfacción. Supongo que apreciaba el arrojo y la decisión. Eso pensé entonces. Ahora sé que lo que valoraba era que ya tenía a alguien que se cargase a esa gente y que fuese a la cárcel en su lugar. La subnormalidad de dos idiotas le había facilitado el asuntillo de su venganza.
—Muy bien. Me alegra contar contigo en mi equipo.
—Gracias señor —respondí, cuadrándome como si mi general me acabase de dar una orden.
—Robson te dará los detalles de cómo hacerlo. Yo tengo que ir a hacer un recado ahí dentro. Cuando usted entre, yo ya no estaré, pero no se preocupe, es un trabajo rápido, nada del otro mundo. Una pistola, ningún testigo, seis hombres y una mujer desarmados. Es pan comido. Después vuelve a tu vida normal con toda la heroína que lleva Robson para ti y ya nos ocuparemos nosotros de tirar la basura.
—Entendido, jefe.
—¿Ha sido un placer hacer negocios con usted? Quizás nos volvamos a ver…]
¿Surrealista verdad?
Pues imaginaos la cara que se le quedó al inspector cuando le conté todo esto con la versión adulterada. No podía contarles aquello si quería conservar la confianza de Héctor. Si obraba bien, estaba convencido de que me sacaría de allí. Ya era de su equipo.
De modo que, sin hacerlo muy extenso, le dije a la policía que los había matado yo, sí, pero por venganza con Pedro. Le conté que el estado de drogadicción que llevaba hizo que me enajenase, cogiese una pistola con silenciador mientras ellos jugaban, bebían y jugaban a cartas dentro del local y que después de que Héctor se fuese del pub, acompañado por el mastodonte, entré y me lié a tiros con todos; con el pretexto de captar la atención de Héctor y que me viese como alguien capaz de todo.
—De modo que los maté. Me metí varios picos de la heroína que Robson me dio y después de que me echaran de la churrería del paseo, me fui a dormir al banco en el que me encontraron sus compañeros. Cuando me desperté no recordaba nada de lo ocurrido, es más, pensé que seguíamos teniendo la cita ese sábado a la una del medio día, tal cual me había engañado Pedro. ¡Soy un yonqui, joder! —dije, escenificando. Me había venido arriba con el teatro. Iba colocadísimo, y el maromo guardaespaldas de Héctor me dio heroína suficiente como para morir aquella noche, pero debí quedarme traspuesto de nuevo tras el primer rush, con lo que… bueno, aquí estoy. Pero eso no lo sabía el inspector, ni debería saberlo.
—¿Me tomas por imbécil? —preguntó con saña el inspector.
—Al contrario, el imbécil soy yo. Además de vivir fuera de la realidad casi todos los días de mi vida, fui engañado doblemente. Por Pedro primero y por Héctor después. Estoy seguro de que nadie va a venir a sacarme de aquí. Sí, yo los maté a todos, merezco pasar el resto de mis días dentro de estas pareces. Eso sí, esos hombres también hubiesen merecido acabar algún día entre rejas.
El inspector resopló por la nariz con fuerza. Miró a los agentes, se levantó, dejando la carpeta en la mesa y se marchó de la sala. A mí, sin embargo me llevaron al calabozo, la estancia previa a la celda que me tenían reservada después de que me acusaran de siete homicidios y de que yo confesase lo propio ante un tribunal para rebajar la condena. Me dieron una celda situada en el barracón de aislados. El de los locos y drogadictos. Y desde aquí, sigo albergando la esperanza de que Héctor venga a sacarme. Mientras tanto, no hay mal que por bien no venga. Aquí tienen televisión, piscina, cama, y dan tres comidas al día. Después de casi un mes encerrado, ya estoy empezando a controlar el mono. Ahora solo me araño la piel y me golpeo la cabeza contra las paredes un par de veces al día.
Vamos progresando.